To read this blog in English, click here.
Por Misty Klann
Cuando pensamos en la accesibilidad para peatones, a menudo nos enfocamos en el entorno físico: las calles, los espacios públicos y las comodidades que hacen que caminar y andar en bicicleta sea seguro y accesible. Sin embargo, para aquellos que se sienten expuestos o inseguros debido a la intolerancia, el acoso o las amenazas de violencia, se les niega la posibilidad de caminar. En esta serie de blogs (lea nuestra introducción aquí), exploramos las formas en que los factores sociales, culturales, económicos y políticos afectan el derecho de todas las personas a moverse con libertad y seguridad en sus comunidades.
La justicia de movilidad es un marco que examina y busca abordar las inequidades históricas y actuales de transporte e infraestructura que afectan de manera desproporcionada a las comunidades marginadas. America Walks apoya una visión de un mundo arraigado en la justicia social donde las personas se sientan seguras en las calles y puedan construir vidas experimentando la alegría plena del movimiento y la comunidad, independientemente de sus identidades. Creemos que esto es esencial para promover la salud, el bienestar y el éxito de nuestras comunidades.
La libertad de movimiento es un concepto que los profesionales del transporte conocen bien. Se trata de la simple capacidad de ir del punto A al punto B, ya sea caminando, en bicicleta, conduciendo o en transporte público. La labor de los urbanistas, legisladores y otros responsables de decisiones suele consistir en construir la infraestructura física que lo hace posible. Sin embargo, la verdadera libertad de movimiento para todas las personas en todas las comunidades requiere que miremos más allá del asfalto y el concreto. Para muchos, esta libertad fundamental se ve profundamente limitada por complejos factores sociales.
En esta entrada de nuestra serie Libertad de Movimiento, exploramos cómo la crisis de las Mujeres y Niñas Indígenas Desaparecidas y Asesinadas (MMIWG) representa una profunda violación de la libertad de movimiento, arraigada en injusticias históricas y persistentes. Esto no es solo una preocupación de las Naciones Originarias; es una responsabilidad compartida que los profesionales del transporte, los legisladores y los funcionarios electos deben comprender y abordar.

La fuerza perdurable de las mujeres nativas
En muchas naciones tribales, las mujeres son el núcleo de la vida comunitaria. En estas sociedades matrilineales, las mujeres no son solo cuidadoras; son veneradas como líderes, tomadoras de decisiones, sanadoras y guardianas de conocimientos esenciales. Su fuerza y resiliencia son fundamentales para el bienestar y la prosperidad de su pueblo, y el linaje, el poder y el respeto a menudo se transmiten por línea materna. Como dice el proverbio cheyenne: «Una nación no se conquista hasta que el corazón de sus mujeres se asienta en la tierra. Entonces está acabada; no importa cuán valientes sean sus guerreros ni cuán poderosas sean sus armas». Esto resalta la profunda importancia cultural de las mujeres como el sustento de sus comunidades.
Sin embargo, esta fortaleza a menudo conlleva una pesada carga. Las mujeres indígenas cargan con el peso de un trauma histórico e intergeneracional. La inmensa responsabilidad de ser fuertes y sustentar a sus familias puede enmascarar un profundo sufrimiento, creando barreras para buscar ayuda. Cuando la violencia se dirige desproporcionadamente contra las mujeres y niñas indígenas, no se trata solo de un acto criminal individual. Es un ataque directo al tejido cultural, social y espiritual de naciones tribales enteras. La desaparición o el asesinato de una mujer en estas comunidades constituye un esfuerzo sistémico para desmantelar las comunidades indígenas americanas atacando su núcleo. Esta forma de violencia es tan devastadora que la Investigación Nacional sobre MMIWG en Canadá concluyó explícitamente que constituye un “genocidio racial, identitario y de género” en curso.
La crisis implacable: mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas
La realidad para las mujeres indígenas americanas es desalentadora. Tienen más del doble de probabilidades de sufrir violencia que cualquier otro grupo demográfico en Estados Unidos, y en algunas reservas, la tasa de homicidios es diez veces superior a la media nacional. A pesar de representar tan solo alrededor del 2% de la población estadounidense, la población indígena está alarmantemente sobrerrepresentada en los casos de desaparición y asesinato.
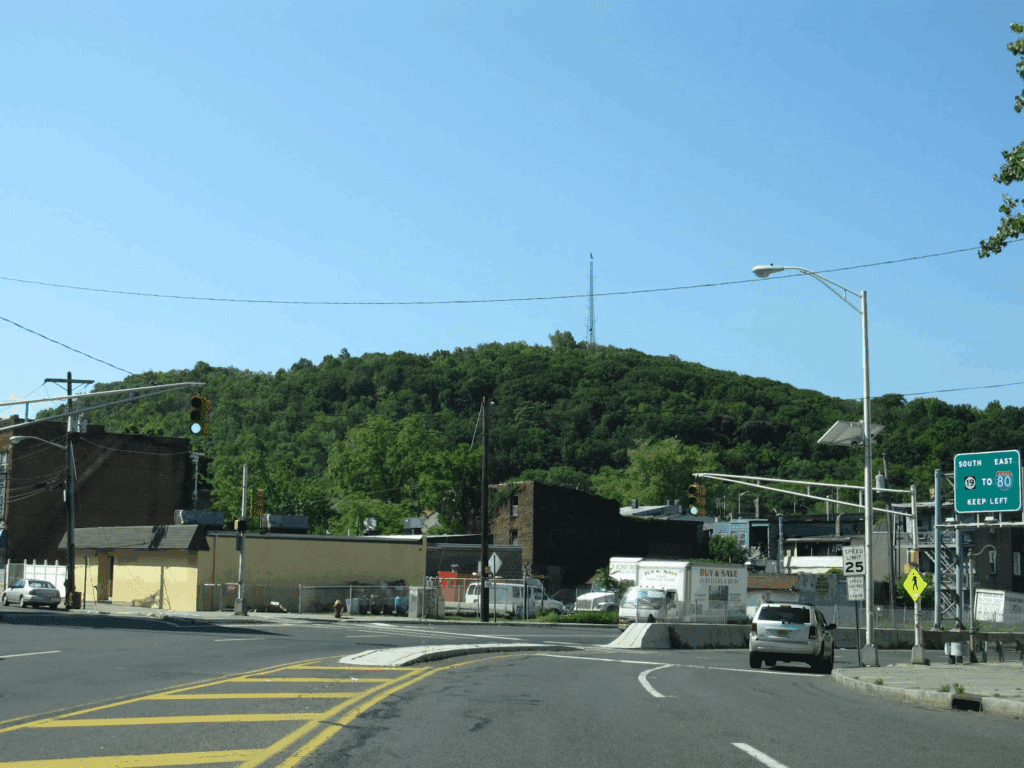
Un reto importante para abordar esta crisis es la profunda falta de datos precisos. El número de mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas no puede determinarse con precisión debido a importantes problemas en la recopilación de datos entre las agencias policiales estatales, locales, tribales y federales. Por ejemplo, en 2016, el Centro Nacional de Información sobre Delitos reportó la desaparición de 5712 mujeres y niñas indígenas americanas y nativas de Alaska, pero la base de datos federal del Departamento de Justicia de Estados Unidos solo registró 116 casos. Esta enorme discrepancia representa una profunda forma de invisibilidad sistémica. Cuando los casos no se registran ni investigan adecuadamente, los perpetradores suelen enfrentar “escasas o ningunas consecuencias”, lo que crea un ciclo de impunidad que pone aún más en peligro a las mujeres indígenas. Esta falta de datos obstaculiza directamente la justicia e impide la asignación precisa de recursos. ¿Cómo podemos construir lugares transitables, equitativos y accesibles si las personas en mayor riesgo ni siquiera son contabilizadas con precisión ni reconocidas dentro de los sistemas diseñados para protegerlas?
Un legado de despojo y las barreras para el tránsito seguro
La crisis de la MMIWG es consecuencia directa de siglos de leyes y políticas indígenas coloniales estadounidenses que han mermado sistemáticamente la autoridad inherente de las Naciones Tribales para proteger a su pueblo. Leyes federales perjudiciales, como la Ley de Delitos Generales de 1817 y la Ley de Delitos Graves de 1885, despojaron a las tribus de la autoridad sobre los delitos cometidos en sus propias tierras. Esto creó un complejo “laberinto de injusticias” que ha resultado en que los perpetradores enfrenten escasas o nulas consecuencias por sus acciones. Este contexto histórico revela que la crisis es una forma de violencia sancionada por el Estado, y las soluciones efectivas deben incluir la recuperación de la soberanía, la autodeterminación y el autogobierno tribal.
Para los profesionales del transporte, estas barreras históricas y sociales tienen un impacto directo y tangible. La infraestructura física, si bien está diseñada para facilitar el movimiento, puede convertirse en una fuente de profundo peligro. Las carreteras principales con frecuencia dividen a las comunidades tribales y a menudo carecen de comodidades básicas como aceras, iluminación o arcenes. El simple acto de caminar para despejarse puede ser un riesgo sin un espacio seguro y designado. Además, la falta de transporte público es un factor importante que contribuye a la violencia que sufren las mujeres y niñas indígenas. La falta de transporte seguro y asequible se reconoce directamente como una “vía de acceso a la violencia“. Sin un transporte público confiable, las personas no pueden escapar de situaciones peligrosas. El costo prohibitivo y la distancia para acceder a asistencia jurídica, investigadores y tribunales generan retrasos considerables e interfieren en la búsqueda de justicia para las víctimas. La falta de servicio de telefonía móvil e internet en muchas zonas rurales agrava aún más el peligro, dejando a las personas aisladas y vulnerables. Las zonas que carecen de una infraestructura de transporte sólida, segura y asequible se convierten en desiertos de transporte que amplifican activamente la vulnerabilidad a la violencia.

Caminos hacia la sanación y la seguridad
El camino para abordar la crisis de MMIWG y restaurar la libertad de movimiento requiere un enfoque integral. Este proceso debe basarse en una salud mental y un apoyo culturalmente receptivos. La sanación debe ser culturalmente única y apropiada para las personas, las familias y las comunidades, extendiéndose más allá de la terapia convencional para incluir apoyo emocional comunitario y servicios culturales que cubran el costo de acceder a ancianos y curanderos tradicionales. Un enfoque basado en el trauma es fundamental, uno que reconozca el trauma intergeneracional y evite activamente la retraumatización de quienes buscan ayuda.
Mejorar la infraestructura de transporte también es fundamental en este proceso de sanación. Podemos lograrlo integrando la seguridad de MMIWG en cada etapa del desarrollo del proyecto mediante un enfoque de Visión Cero. Visión Cero es un movimiento global que busca eliminar todas las muertes y lesiones graves por accidentes de tráfico. Sus principios fundamentales —que todas las muertes son inaceptables y prevenibles, que las personas son vulnerables y que la responsabilidad es compartida— pueden aplicarse directamente a la crisis de MMIWG.
Aplicar este marco al MMIWG implica ampliar el objetivo de “cero muertes y lesiones graves” para abarcar la violencia contra las mujeres y niñas indígenas. Debemos trasladar la responsabilidad del individuo a quienes diseñan el sistema. Esto significa que, como profesionales del transporte, tenemos un papel crucial que desempeñar en la promoción de infraestructura y políticas que protejan proactivamente a las mujeres y niñas indígenas. Podemos desarrollar objetivos y criterios específicos para proyectos que aborden explícitamente la seguridad del MMIWG, monitorear su eficacia y aprovechar estos datos para la solicitud de subvenciones. La participación de colaboradores internos y externos, como los departamentos de salud y gestión de emergencias, también es clave. Este enfoque replantea la crisis no solo como un problema de justicia penal, sino como una falla de seguridad pública y diseño sistémico similar a las muertes por accidentes de tráfico.
Caminando hacia un futuro más seguro para todos
La crisis de MMIWG constituye una profunda violación de la libertad de movimiento y un patrón delictivo nacional que continúa deshumanizando a los pueblos indígenas. A pesar de siglos de opresión, la resiliencia de las mujeres y comunidades indígenas sigue siendo una fuerza poderosa.

La visión de MMIWG es crear una libertad de movimiento culturalmente relevante para la seguridad y el bienestar de todos los pueblos indígenas. Esto se alinea firmemente con los principios de Visión Cero, que aboga por un futuro donde la violencia sea inaceptable y prevenible, y donde la responsabilidad sea compartida. Este camino requiere un compromiso colectivo, pero no es alcanzable sin la protección y el ejercicio de la soberanía tribal por parte de los líderes tribales. Para que nuestras comunidades sean verdaderamente transitables y equitativas, debemos hacer más que simplemente construir carreteras y senderos. También debemos desmantelar el racismo sistémico, abordar las vulnerabilidades socioeconómicas y garantizar el acceso a servicios integrales y culturalmente apropiados. Al comprender la naturaleza sistémica de la crisis de MMIWG y promover políticas que prioricen la seguridad, la equidad y la integridad cultural de las comunidades indígenas, podemos garantizar que cada persona tenga la libertad fundamental de moverse, prosperar y vivir sin miedo.
Recursos para las comunidades indígenas:
- Federal Highway Administration Vision Zero Toolkit (2024)
- Urban Indian Health Institute Missing & Murdered Indigenous Women & Girls Report: A Snapshot of Data from 71 Urban Cities in the U.S. (2018)
- National Inquiry into Missing & Murdered Indigenous Women & Girls, Reclaiming Power & Place: The Final Report (Canada, 2019)
- U.S. DOJ National Institute of Justice Violence Against American Indian & Alaska Native Women & the Criminal Justice Response (2008)
- Native Hope Missing & Murdered Indigenous Women
Misty Klann, ciudadana inscrita de la Nación Navajo, es la propietaria principal de Bluecorn Consulting, LLC, donde aprovecha su amplia experiencia en planificación del transporte para empoderar a las Naciones Tribales. Anteriormente, se desempeñó como Planificadora Consultiva para la Oficina de Transporte Tribal de Tierras Federales de la Administración Federal de Carreteras, liderando iniciativas para fortalecer la capacidad de planificación del transporte tribal.
In case you missed the previous pieces in this series, you can find them here.